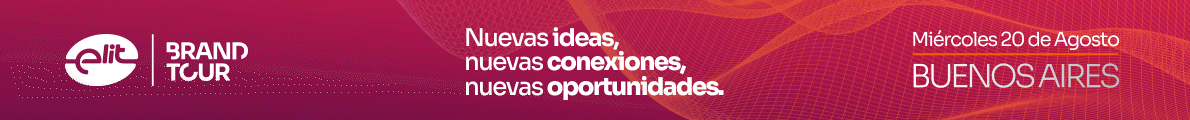¿La telefonía celular como servicio público?
Por Sebastián Premici 8 de Junio de 2012Los celulares se han convertido en uno de los principales accesos a la llamada sociedad de la información. ¿Por qué no contar con una regulación específica?
¿La telefonía móvil debe ser un servicio público? Los celulares se ha convertido en uno de los principales accesos a la llamada sociedad de la información y por qué no, del conocimiento (aunque no son lo mismo). Hoy no sólo se habla por teléfono, sino que es una herramienta de movilidad que permite el acceso a Internet, y el intercambio en redes sociales. En los términos planteados por el académico Manuel Castells, la telefonía móvil ofrece una "conexión perpetua", ya que permite a los usuarios escuchar música y radio, intercambiar mensajes (de texto y multimedia) con varios destinatarios, jugar, ver televisión, procesar datos y conectarse en red en tiempo real. Entonces, ¿por qué no contar con una regulación específica para este sector?

La idea de que la telefonía móvil se convierta en un servicio público tomó mayor impulso luego de la caída del servicio de Movistar, donde más de 18 millones de usuarios se vieron perjudicados durante más de siete horas (ver más). Si los servicios de las compañías del sector están tan extendidos, parecería lógico contar con un marco regulatorio que contemple las nuevas características del servicio y no dejar todo librado a las condiciones de los pliegos licitatorios. En el Congreso existen varias iniciativas sobre este tema, una de ellas presentada por el senador Rubén Giustiniani (PS), otra por la ex senadora Blanca Osuna (FpV), la diputada Alicia Comelli (Movimiento Popular Neuquino) también realizó una presentación, entre otros.
El mercado de la telefonía móvil está controlado por tres empresas: Movistar, que pertenece a la española Telefónica; Personal, que es de la italoargentina Telecom, y Claro, propiedad de la mexicana Telmex. Entre las tres concentran el 98 por ciento del sector medido en accesos y el 91 por ciento de acuerdo a sus ingresos. La actual configuración del mercado de telecomunicaciones es tributaria del proceso de desregulación que marcó el supuesto final del duopolio de Telecom y Telefónica, y abrió el mercado
| "La masividad del servicio resalta la necesidad de la existencia de un marco regulatorio para la telefonía móvil que, además de regular las tarifas del servicio, permita dotar a sus usuarios de mayores derechos y garantías y dar respuesta a los incesantes reclamos de los usuarios de celulares vinculados tanto con las deficiencias en la prestación del servicio como con problemas de facturación". Del proyecto de ley del senador Rubén Giustiniani. |
La telefonía móvil tiene las tarifas liberadas, y como consecuencia de esto, los sectores de menores recursos pagan más que los usuarios con mejor poder adquisitivo. El tema tarifario es quizás el mejor ejemplo de lo inequitativo del sistema desregulado, o en competencia. Las consecuencias de esta desregulación son que los sectores sociales más vulnerables pagan mucho más cara su conexión que las capas medias y altas. Movistar tiene 2 millones de clientes bajo la modalidad pospago y 16,5 millones de usuarios bajo la modalidad prepago, es decir aquellos que usan "tarjetas control". La mayoría de estos usuarios corresponde a los estratos más vulnerables de la sociedad. Y paradójicamente, son los que más pagan.
Un estudio realizado por el Diálogo Regional sobre la Sociedad de la Información (Dirsi, 2009), titulado Tarifas y brecha de asequibilidad de los servicios de telefonía móvil en América Latina y el Caribe, registró que en el país los servicios prepagos eran un 25 por ciento más caros que los otros. En contraposición, Venezuela registró una tarifa de pospago un 50 por ciento superior al esquema prepago. En Chile, los servicios prepagos registraron una diferencia a favor del 40 por ciento en relación a los pospagos, y en Trinidad y Tobago esa diferencia ascendía al 53 por ciento (ver más).
| Asociación de consumidores Distintas asociaciones de consumidores (como la que dirige Héctor Polino, Consumidores Libres o la Asociación de Usuarios y Consumidores, representada legalmente por Claudio Boada) reciben mensualmente quejas de usuarios por el mal servicio brindado por las compañías de telefonía celular. Estas quejas representan aproximadamente el 50 por ciento del total de los reclamos de estas organizaciones. Entre los principales cuestionamientos se encuentran "los cambios de planes sin consulta, cobros indebidos, aumentos de tarifas y trabas burocráticas a la hora de realizar cualquier reclamo dentro de una compañía". |
A pesar de esta situación general, los celulares son una herramienta de inclusión social, que permiten el acceso a Internet, establecer redes sociales de contención, entretenimiento, e incluso la seguridad. Teniendo en cuenta su relevancia en el siglo XXI y su fuerte inserción en la sociedad, ¿por qué no considerarla como un servicio público?
Además de ser "perpetua" posee un alcance social distintivo de otros servicios públicos. Existen personas que carecen de agua potable o una red de gas, pero tienen un teléfono celular, por ejemplo. En Argentina existen más de 50 millones de líneas activas, esto equivale a un promedio de 1,4 líneas por habitante. Es verdad que no todas están en uso, sino que muchas son números que han quedado en desuso, pero la telefonía móvil penetra en todos los sectores sociales.
| El "pi pi pi" no se cobra más El gobierno publicó en el Boletín Oficial una resolución por la cual las compañías de telefonía móvil deberán comenzar a facturar a sus clientes desde el momento en que el destinatario atiende la llamada o se activa su contestador, y no desde que se marca el número. En los considerandos de la norma, se informa que Telefónica cobra las comunicaciones desde que la señal de llamada supera los treinta segundos y hasta que el cliente corta debido a la falta de respuesta. Por su parte, la empresa Claro informó que cobraba el tiempo de espera, aunque se concrete o no la comunicación, ya que éste lleva asociada la utilización de recursos de red (canales de aire, facilidades de conmutación y ruteo). Por último, en la resolución se cita el caso de Nextel, empresa que le factura al cliente desde que éste aprieta la tecla Send, sólo si la comunicación se concreta. A partir de ahora, sólo se cobrará por el tiempo de aire concretado en la comunicación entre dos personas. Para el consultor Enrique Carrier, la decisión oficial tendrá un mayor impacto para las empresas debido a la cantidad de llamadas que concentran, pero para el consumidor será casi irrelevante en términos económicos. |
La caída del servicio de Movistar por más de siete horas -que luego fue penada con una multa por 185 millones de pesos- puso una luz de alerta. ¿Qué pasa si todos los sistemas de una compañía celular dejasen de funcionar? La respuesta es sencilla. Un tercio de la población quedaría casi sin comunicación. La magnitud de este dato es por sí mismo un indicio de que el Estado debería tener una mayor presencia en la regulación.
De todas maneras, no todos piensan igual. Para Henoch Aguiar, ex secretario de Comunicaciones durante el gobierno de la Alianza, y autor intelectual del decreto de Desregulación 764/00, "lo que impide que exista un mejor servicio no es tanto la falta de regulación sino la falta de competencia y la aplicación de alguna de las reglas que ya existen". "Por ejemplo, se podrían licitar nuevas frecuencias. En América latina se están licitando, es decir que existe espectro radioeléctrico disponible. Habría que aplicar las normas que ya están", remarcó Aguiar.